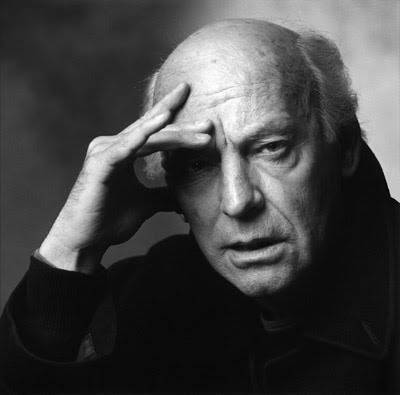Barómetro Internacional
Una respuesta a Heinz Dieterich
Por Miguel Guaglianone
Hemos leído con asombro un artículo publicado la semana pasada en Internet del Sr. Heinz Dieterich, titulado “Tres ilusiones antropológicas fatales del Socialismo del Siglo XX”.
No creo en la polémica personal a través de la comunicación escrita, dudo que aporte demasiado al cambio social, considero que la discusión de las ideas debe realizarse entre ellas y la gente y no ser personalizada, y creo en la libertad de cada uno de expresarlas. No conozco a Heinz Dieterich sino a partir de sus escritos y mi intención no es atacar a nadie, ni descalificar el trabajo de nadie.
Sin embargo, siendo Dieterich un intelectual con una presencia significativa en los medios alternativos y con abundante publicación de sus trabajos, al que algunos consideran uno de los ideólogos del proceso bolivariano, sus ideas tienen un peso que implica una responsabilidad frente a sus lectores. Cuando esas opiniones sean desacertadas y puedan inducir a errores o generar confusiones o dudas dentro del complejo proceso en el cual estamos inmersos, en la construcción del Socialismo del Siglo XXI, considero una obligación dar a ellas una respuesta, sin el mínimo ánimo de una discusión epistolar, sino como el aporte de una visión diferente a la expresada. Así que, con todo respeto, quiero analizar críticamente lo expuesto en el mencionado artículo.
En principio coincido con la intención expresada por el autor de profundizar en los errores que produjeron la implosión del llamado “socialismo real” en el siglo pasado. Si descubrimos que es lo que no hay que hacer para construir el nuevo socialismo, estamos aportando elementos básicos para colaborar en el éxito de su propuesta. Sin embargo “el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”. Si equivocamos la dirección de los tiros, no estaremos despejando sino que empantanaremos el duro camino de crear una sociedad mejor.
El artículo ataca y descalifica tres ideas que considera inspiradoras del “socialismo real”: El concepto de “hombre nuevo”, la crítica al consumo y la restricción de la libertad individual. Veamos.
El hombre nuevo
Afirmar que no podremos realizar los cambios sociales y culturales necesarios basados en la idea de “que el ser humano pueda ser modelado unilateralmente conforme a una idea ética” (y referirla al imperativo categórico de Kant) es ignorar:
1) Que la concepción del “hombre nuevo” no se refiere a una idea ética única (error en el cual caen frecuentemente los filósofos, al creer que los motores de hombres y mujeres son las ideas abstractas definidas teóricamente), sino que implica la existencia de seres humanos que tengan un sistema de valores, unos patrones de conducta y una concepción del mundo -una Weltanschauung, al decir de los filósofos alemanes- propios, diferentes y confrontadores a los propuestos por el pensamiento eurocéntrico y el neocapitalismo hegemónico.
2) Que esa concepción del hombre nuevo tiene una larga tradición autóctona en nuestro continente mestizo, que va desde Simón Rodríguez (no se puede tener repúblicas si no tenemos republicanos) hasta el Che. Que nuestra Latinoamérica ha gestado y está llevando a la práctica, por gentes que se mueven con otros valores y otras pautas culturales, un proceso de liberación que enfrenta la hegemonía cultural imperial y es el que permite estas discusiones. El proceso bolivariano en Venezuela es el producto de la acción de un pueblo que lleva profundamente arraigada en cada uno de sus individuos su tradición histórica de “pueblo alzado” que en el siglo XIX salió a liberar a todo un continente. Los excluidos, armados de esos valores y creencias son quienes con su acción generan el proceso de cambios (no sólo a través del recurso del voto eligiendo sistemáticamente a Hugo Chávez como su vocero, sino también con sus hechos colectivos “espontáneos”, como el Caracazo o el golpe de estado). En Bolivia y Ecuador, son los valores y patrones culturales indígenas de sus gentes quienes crean y dinamizan los nuevos procesos transformadores. A esta lista podemos agregar también a los zapatistas, o a los Sin Tierra del Brasil, o a múltiples movimientos “desde la base” que están conmoviendo a nuestro continente.
3) Que esa concepción no está limitada a minorías sociales, a las vanguardias iluminadas, sino que está viva en los pueblos. No es una idea, sino una realidad de vida presente en cada uno de los hombres y mujeres que provocan los procesos de los ejemplos anteriores.
En el artículo, la descalificación de la idea del hombre nuevo parte de considerarla como idealismo filosófico (vimos ya que no es así), romanticismo, voluntarismo revolucionario o pensamiento mágico. Casualmente este tipo de descalificación ha venido siempre en la izquierda, desde el marxismo ortodoxo más radical (los soviéticos fueron expertos en su uso). Al respecto queremos puntualizar:
1) Ignorar que el romanticismo fue y sigue siendo un elemento clave en la visión del mundo de todos los grandes movimientos del cambio social (y de sus líderes), y que aún el romanticismo original (el de Schiler y Goethe) fue una respuesta revolucionaria a las condiciones de su época; es dejar de lado toda la tradición histórica de liberación de nuestros pueblos, desde Simón Bolívar y José Martí hasta el Che (“…y sentir nuevamente entre mis piernas el costillar de Rocinante…”)
2) Ignorar que el pensamiento mágico es una componente fundamental del ser y hacer de nuestra América Latina (que estuvo vivo y presente en la Revolución Mexicana, en el propio país en que vive el autor); es apartar con absoluta ligereza a una condición que hoy nos permite presentar una respuesta original y diferente a la dominación hegemónica. Un mero ejemplo de la presencia de lo real maravilloso en la cotidianeidad de nuestras vidas, fue relevante el año pasado, cuando justo al cumplirse los 40 años del asesinato del Che, en Bolivia la Misión Milagro operada por los cubanos, devolvió la visión al anciano indigente en que se convirtió el soldado que le quitó la vida, esto sólo puede suceder en las tierras del realismo mágico.
3) Ignorar el idealismo tan rápidamente, es no reconocer que los propios Marx y Engels, aún con todo su materialismo dialéctico y su materialismo histórico, partían de la visión idealista de una sociedad futura más justa, sin nombrar además (pero incluyendo a todos) los movimientos e individuos destacados en la historia que se han movido a partir de sus aspiraciones de construir un mundo mejor (utópicas e idealistas por no concretadas en el momento de su lucha).
Finalmente, creemos que precisamente, uno de los errores fatales del socialismo soviético fue ir abandonando paulatinamente la concepción del hombre nuevo (presente en los primeros tiempos de la revolución) por el concepto de que el socialismo se implanta desde fuera, desde las instituciones y el poder. El propio ejemplo que Dieterich propone para atacar la concepción del hombre nuevo, “… hasta un alumno de secundaria sabe que una computadora funciona con dos componentes elementales, hardware y software…” sirve para mostrar que, sin un sistema de valores que funcione desde dentro de cada individu@, no es posible realizar los grandes cambios sociales, que no se logran imponiendo desde el poder estructuras que no consideren las cosmovisiones de las gentes. Sólo la integración armónica de ambos factores lleva a concretar los cambios revolucionarios.
El consumo
A menos que la idea de “consumo” tenga para el autor un significado diferente al generalmente reconocido, parece inconcebible que pueda confundir “consumo” con el derecho a la propiedad personal.
Afirmar que la explicación de Marx y Engels de que la gente tiene noción de la equivalencia entre su esfuerzo laboral y su retribución, convierte automáticamente a esa gente en “consumidores”, peca por lo menos de ligereza.
La sociedad de consumo (y el propio concepto de consumo) se originan en una etapa muy definida del desarrollo del capitalismo industrial en la sociedad de masas. Se hacen obvios y dominantes a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial (aunque ya estaban gestándose hacía tiempo, por ejemplo, la General Motors decidió ¡en 1932! que debía cambiar los modelos de sus automóviles cada año). El fenómeno de la sociedad de consumo (que convierte a los ciudadanos, de actores sociales en consumidores) ha sido estudiado y definido por innumerables autores, desde los propios EEUU por gente como Lewis Munford, o Daniel Bell o desde nuestro continente -sobre todo a partir de la década de los sesenta- por numerosos intelectuales y sociólogos, voces de una América Latina en la cual la sociedad de consumo es vivida sólo por la oligarquías dominantes, y sus clases medias y su pueblo sólo la aspiran gracias a los patrones de dominación cultural impuestos por los medios masivos de comunicación. Aún desde el marxismo, autores como Adorno y la escuela de Frankfurt, o Marcuse, y en ocasiones el propio Sartre, condenaron el fenómeno.
Con ese concepto de consumo propuesto en el artículo, podría decirse que el siervo de la gleba, o el artesano del burgo en la Edad Media, obtenían sus propiedades personales como “consumidores”. Lo que significa no tener en cuenta, aún usando el modelo marxista, los modos de producción de la época y los patrones sociales y culturales (y los sistemas de valores) de esa sociedad, que determinaban un funcionamiento de su economía y de los términos de intercambio de un modo totalmente diferente al que adoptara la Cultura Occidental desde el Renacimiento, en el nacimiento del capitalismo.
A partir de esto, el “consumismo” no es una nueva categoría diferente del consumo, es nada más que la descripción de la aspiración a ser o pertenecer a la sociedad de consumo (a ser un consumidor con todas las de la ley).
Igualmente, habría que preguntarse si la reivindicación que el autor hace de la tecnología, y su definición de “mono sapiens digital”, no son parte del conjunto de valores y conceptos hegemónicos impuestos, que han mantenido y desarrollado ideas como el “progreso”, la “sociedad de la información”, las “tecnologías para la calidad de vida”, etc. Ideas todas necesarias para imponer y mantener la “ideología” del neocapitalismo.
Desde hace ya bastante tiempo numerosos pensadores e investigadores han dejado claro que una de las características del capitalismo avanzado ha sido la orientación del desarrollo de sus tecnologías, que -a diferencia de lo sucedido en las otras culturas conocidas- no responde en absoluto a las verdaderas necesidades de la sociedad. Algunos de ellos inclusive han llegado a mostrar como en el mundo globalizado contemporáneo, las tecnologías se desarrollan con un objetivo propio, el objetivo de alimentar y aumentar el consumo y no el de abastecer necesidades. De los numerosos análisis al respecto, el más completo y exhaustivo de aquellos a los que he tenido acceso, está concentrado en dos libros, “El advenimiento de la sociedad post-industrial” y “Las contradicciones culturales del neocapitalismo”, de Daniel Bell (extraño autor que es considerado como conservador y reaccionario por parte de la izquierda, y como peligroso y revolucionario por las derechas).
Pero basta con mirar superficialmente algunos hechos para saber que signo tienen nuestras tecnologías:
a) El Internet, esa maravilla que nos pone el mundo de la información y el conocimiento en nuestras manos, que permite la comunicación alternativa en la época de la guerra de cuarta generación, es sin embargo una red sobrecargada de basura, que va desde el desarrollo de la pornografía como forma de vida, pasa por innumerables otros desechos, hasta llegar el uso de la red por las grandes corporaciones para utilizarla como mecanismo de dominación (abra por ejemplo cualquiera de las páginas de Monsanto y verá como la depredación y la exterminación de diversidad vegetal y animal y los daños irreversibles a los seres humanos que provocan los transgénicos y los pesticidas especializados que los acompañan, se nos presentan como un logro tecnológico que “mejora la calidad de vida de la humanidad”). No disponemos de cifras concretas, pero la percepción intuitiva del porcentaje de basura en la red nos dice que deben ser mayor al 90% de su contenido. Y eso que estamos hablando de una tecnología que ha permitido su libre uso, porque no fue creada por las grandes corporaciones (que son quienes desarrollan prácticamente toda la tecnología actual) para lograr ganancias, sino que tuvo un macro crecimiento espontáneo e incontrolable a partir de su objetivo primario de mejorar la comunicación militar y científica. Ya esas grandes corporaciones están dando la pelea legal (e ilegal) en el centro del Imperio, para dominar absolutamente el Internet de acuerdo a sus intereses.
b) Los propios teléfonos celulares, que el autor reivindica: ¿Alguien se ha preguntado qué porcentaje de las llamadas telefónicas que se hacen por su intermedio, son realmente necesarias, y que porcentaje ocupan la calderilla, la chismografía y los usos antisociales que se les dan?
c) ¿Y respecto a los video-juegos? Son numerosos los estudios que prueban que tienen una altísima capacidad adictiva, y que convierten a sus adictos en parte de un mecanismo electrónico. Las cifras de estos estudios son alucinantes, en los países desarrollados un número cada vez más creciente de jóvenes, cada vez de menor edad, centraliza sus vidas en su dependencia a los video-juegos, viviendo una “vida virtual” que sustituye la propia. ¿Es ése el destino que queremos, aquí en la periferia, para nuestros jóvenes? ¿Cómo se puede sugerir como labor revolucionaria, (como lo plantea Dieterich) elaborar video-juegos -que van a ser tan dañinos como los demás- cambiando meramente sus protagonistas (los superhéroes del sistema) por personajes heroicos de la lucha social?
Y hago constar que no estoy hablando desde la “edad de piedra” como dice el autor, sólo expongo que defender las tecnologías por sí mismas, o porque constituyen un sistema imperante en la sociedad (y con ello defender el uso que se les da) significa realmente reivindicar los mecanismos de dominación.
Es obvio que una nueva sociedad no podrá darse el lujo de rechazar en bloque las tecnologías existentes, pero deberá ser muy cuidadosa en elegir aquellas (y su forma de uso) que le sirvan realmente como herramientas adecuadas a sus necesidades y su evolución. Defenderlas en bloque no parece ser una idea apropiada para la revolución, sino un alimento más para la reacción.
La libertad individual
Finalmente, coincido totalmente con el autor, en que al dejar de lado la libertad individual, haciendo el punto central de la sociedad al partido único y quedando la dirección total y absoluta de esa sociedad en manos de un comité central (eliminando toda otra iniciativa política, social o cultural, tanto de grupos o estratos sociales como de individuos) fue una de las variables que generaron el fracaso del socialismo real.
Sin embargo, creo que existe en su planteo una confusión en pensar que la transición de una democracia burguesa a una nueva forma de democracia es sólo un paso cuantitativo. El salto necesario para llegar a la democracia participativa es sobre todo cualitativo, no implica una evolución continua desde la democracia representativa, sino un quiebre total de sus reglas del juego y de su ejercicio, implica la creación de un nuevo sistema social. A estas alturas se ha hecho evidente que esa democracia fue desarrollada para mantener a las oligarquías y grupos de poder al mando de la sociedad. Ese quiebre consistirá sobre todo en construir nuevas instituciones sociales de participación popular, de presencia del poder de la gente, que vayan más allá del juego de los partidos políticos y su alternancia en el poder que es sostenida por un sistema de elección en el cual el único ejercicio de la voluntad popular es el voto periódico por candidatos elegidos por las direcciones de los partidos. El verdadero ejercicio de la libertad no consiste meramente (como podría desprenderse de lo expuesto por Dieterich) en permitir el voto por diferentes partidos, sino en que la voluntad de todos los individuos sea protagonista constante del rumbo de su sociedad, a través de un sistema institucional de participación horizontal y colectivo. Igualmente, ejercer la libertad incluye como esencial, el libre juego de la iniciativa personal, que permite entre otros bienes sociales la creatividad y desarrolla esa “condición ontológica del ser humano”, que como dice el autor, es la libertad.
Conclusiones
En definitiva, creo que una lectura no analítica de lo expuesto en el artículo, puede colaborar en seguir metiéndonos de contrabando los valores y creencias con los que nos bombardea constantemente la ideología hegemónica de la dominación, sobre todo considerando que el universo de posibles lectores del autor es mucho más extenso que un grupo de intelectuales de izquierda o de viejos militantes sociales. Ese universo abarca también los estamentos sociales que son los protagonistas de los procesos de cambio, y que a partir de su acción, buscan desarrollar las ideas básicas del Socialismo del Siglo XXI. Quienes tengamos vieja experiencia en la lucha política y social, no podemos permitirnos aportar ideas equivocadas ni que generen confusión.
Inclusive, exponer ideas tales como que rechazar la tecnología “abre una brecha generacional entre los líderes de la revolución y las masas juveniles”, suena peligrosamente a “vanguardias iluminadas conductoras de las masas ignorantes”, que el propio autor dice que ya no existen.
Creemos (y esperamos) que este artículo de Dieterich no haya sido más que un lapsus, del cual ninguno, ni siquiera los más iluminados pensadores o los más destacados revolucionarios nunca estamos libres (por nuestra condición de seres humanos falibles). De otro modo tendríamos que creer que quien es considerado un intelectual progresista, ha equivocado peligrosamente el camino.
miguelguaglianone@gmail.com